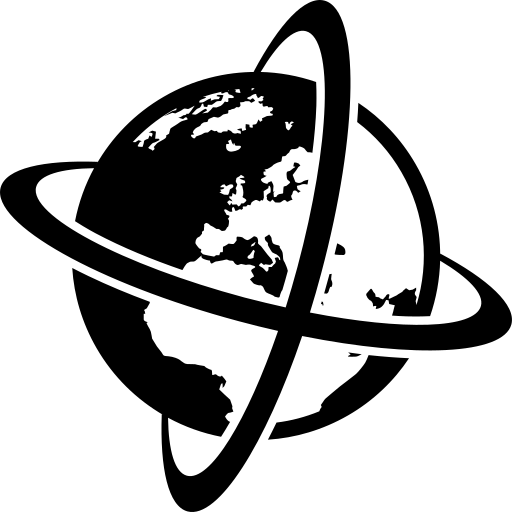LA TERCERA ROMA.
“Dos Romas han caído. La tercera se mantiene y no habrá una cuarta”. Así reza el mensaje enviado por el monje Filoféi al Gran Duque Basilio de Moscú, en 1510, con motivo de la caída de Constantinopla, asaltada por los turcos. Desde entonces, esta convicción ha impregnado el nacionalismo ruso. La Iglesia Ortodoxa reclama su herencia de los siete mil israelitas que según la Biblia (Reyes 19:18- 21) no doblaron sus rodillas delante del dios Baal y no besaron la boca del ídolo terrible. Rusia no llegó al cristianismo del brazo de Roma; recaló tardíamente en el seno de Bizancio. Al cabo del primer milenio, en la Rus de Kiev, madre y origen de todas las Rusias venideras, el Príncipe Vladimir Primero renegó de la religión de sus mayores. Cansado del enfrentamiento entre el día y la noche, entre el Perun celestial, señor del relámpago, del trueno y la tormenta, y la serpiente Veles, protectora de pastores y ganados, dueña del submundo, de los muertos, de la magia. No lo satisfacían esposas o concubinas. No lo maravillaron la crueldad ni la codicia. Desafió el porvenir que armaban las costumbres ancianas y los conjuros de su madre, la hechicera Malusha. Destinó emisarios para que explorasen otras religiones. Sus consejeros regresaron convencidos por la gravedad reconfortante del rito bizantino. Viajó Vladimir a Constantinopla. Sus ojos mortales comprobaron que el cristianismo era aún más hermoso y profundo de lo que había escuchado a sus edecanes. Abrazó la fe, recibió el bautismo en un lugar de Crimea, desposó a la hermana del Emperador de Constantinopla, ordenó que sus súbditos acatasen las nuevas palabras que brotan del Santo Espíritu, al que jamás debemos ofender.
Mil años después otro Vladimir, un antiguo espía soviético al que conocemos como Vladímir Vladímirovich Putin, abjuró de la mitología comunista y restauró en Rusia el predominio del credo ortodoxo. De tal modo volvió a situar a Rusia frente al sueño de la Tercera Roma y sentó las bases para el establecimiento de una tecnocracia moderna. Este acontecimiento se retrasó por la contradicción de la tiranía comunista, asentada en un fracaso político y una victoria militar. Un tercer Vladímir, de apellido Ilich, a quien sus cercanos dieron en llamar Lenin, abrió el paréntesis bolchevique, sobreviviente a su derrota ideológica gracias al triunfo del pueblo ruso frente a la invasión alemana. Fue Lenin un buscavidas dotado de sagacidad, perseverancia y osadía. Fue también el primero en comprender que la nueva religión del comunismo, concebida como una epifanía universal, perdió todo sentido al no trascender fuera de Rusia. De haber vivido un poco más no es descartable que el desmantelamiento del nuevo orden hubiese venido de su mano. Muerto Lenin, sus conmilitones lucharon por el botín. León Trotsky, un aventurero arrogante, acaudilló la facción militar. Se enfrentó a Iósif Stalin, un conspirador avezado que conformó el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) con un conjunto advenedizo de políticos. La pugna entre el Ejército Rojo y el Partido se resolvió a favor de los segundos, de un modo sangriento. Esta lucha por el poder enmascaró el fiasco del comunismo, reducida la nueva espiritualidad sin fronteras a defender las fronteras de Rusia. Fue la Rusia de siempre la que derrotó a los nazis en una guerra de salvación o de exterminio. “Hermanos, la madre patria está en peligro”. Así se dirigió Stalin a los suyos, sin invocar internacionalismo alguno.
La victoria dio un margen a los burócratas soviéticos. Sin mediar la agresión alemana, los dirigentes comunistas habrían caído mucho antes.
Luego de Stalin, las tensiones dentro de la nueva casta revivieron con las discrepancias entre los burócratas del Partido y las élites de los servicios de inteligencia. Lavrenti Beria, el jefe de la recién surgida KGB, heredera de la sombría NKVD y de la Cheka, aparece como el precursor de las tendencias tecnocráticas y marca el sendero que seguiría más tarde Gorbachov. Frenó Beria las matanzas de su antecesor, un psicópata de nombre Yezhov, notorio por exceder en brutalidad a Stalin. Liberó a bastantes presos políticos. Propugnó la necesaria apertura económica que ya sugirió Lenin en sus días finales. Apostó por una Alemania unificada, con sello de neutralidad. Valoró la rémora que suponían los países satélites. Fue Beria el primer comunista en el poder que dejó de serlo con el primer vientecillo favorable. Sus camaradas lo asesinaron, lo cargaron con buena parte de los horrores imputables a Stalin, enseñaron sus despojos a Occidente como si fuesen las cabezas cercenadas de la Hidra. Los embustes fueron bien recibidos, tal vez porque, como indica Eurípides, “conocer la verdad no beneficia al sabio”.
Lo que llamaríamos “sovietismo de segunda ola” trajo una nueva partida de burócratas: Kosigin, Brézhnev, Podgorny, Súslov. Venían de familias humildes; debido a la revolución y las guerras el ascensor social funcionaba, ingenieros y algún economista. En este grupo, que señaló el rumbo durante casi veinte años, destacó Mijail Súslov, adscrito al KGB desde su juventud. Se encargó de jubilar a Jruschov y mandarlo a una casita de campo. También es famoso por prohibir el libro Vida y destino, un alegato pesimista de Vasili Grossman, antiguo adulador de Stalin, que pensó equivocadamente que a la muerte del tirano todo el monte era orégano. Su explicación al autor para despachar su obra fue concluyente: “Con personajes como los que usted describe no habríamos ganado la guerra”. Puso mayor énfasis en la guerra que en la utopía revolucionaria. Apoyó a Kosigin, un hombre austero y capaz, ajeno al boato de sus colegas, impulsor de medidas flexible en la economía y menos flexible en lo tocante a la política exterior. Este sovietismo de continuidad convirtió a los países del llamado “campo socialista” en la primera defensa de las puertas de Rusia. Movieron en todo el planeta cualquier cosa que disgustase a los americanos, a quienes veían como una amenaza y como un Imperio que empezaba a torcerse. Sus intentos por modernizar su modelo de producción se vieron estorbados por la impericia del funcionariado del Partido y por una corrupción insaciable. Súslov fue un personaje crucial en este grupo y en esos días, y el creador de una facción vinculada a los servicios de inteligencia. Preparó a su hombre, Yuri Andrópov, embajador en Budapest cuando la invasión de Hungría y posteriormente director del KGB, para suceder a Brézhnev. La mala salud entorpeció sus intrigas. Murió relativamente joven, apenas octogenario. Delante del féretro, Leónidas Brézhnev se mostró compungido: ”Es triste y difícil despedirse de ti”. Acaso era sincero; no descarto un cierto alivio; vive un poco más Súslov y es él quien despide a Brézhnev.
Yuri Andrópov comporta la llegada al Kremlin de los siloviki, los “hombres fuertes” agrupados en el KGB con el añadido de algunos oficiales del Ejército Rojo, veteranos de Afganistán. Andrópov era un hombre culto, asiduo lector de poesía. En el mundo soviético se situó en la línea reformadora de Kosigin. Es dudoso que en su fuero interno aún fuese comunista; a esas alturas disponía de sobrada información al respecto. Coetáneo de Deng Tsiaoping, la diferencia entre los dos es que uno gobernó dieciséis años en China y el otro no llegó a quince meses en el Kremlin. Mijaíl Gorbachov, su delfín, también del círculo de los hombres fuertes de los servicios de inteligencia, había alcanzado esa posición preeminente merced a su temperamento lisonjero; leer poesía no le bastó a Anrópov para librarse del veneno de los halagos. El enfrentamiento de Gorbachov con Boris Yeltsin es la última disputa entre los siloviki y los oligarcas del Partido Comunista. Yeltsin es el representante final de los managers del PCUS.
El quebrantamiento de Yeltsin y la implosión de la Unión Soviética abocaron a Rusia a una convulsión nacional y al establecimiento de la tecnocracia en el nuevo país. Un cuerpo renacido no puede abrigar el alma de un muerto ni vestir sus andrajos. Los hombres fuertes de los servicios de inteligencia ocuparon definitivamente el poder. Un veterano, Yevgueni Primakov, congregó un grupo de discípulos tan decididos como cautos: Vladimir Putin, Nikolái Pátrushev y Aleksander Bórtnikov entre otros, no muchos más: todos curtidos en el antiguo KGB, al igual que su mentor. Esperaron a que Yeltsin sucumbiese a la incontrolada ingesta de espirituosos. Primakov tenía un discurso, la llamada “doctrina Primakov”, que luego desarrollaría Pátrushev con su teoría de “los mil millones de oro”. Bórtnikov, actual jefe del FSB, la versión actualizada del KGB, es y ha sido un hombre influyente. Vladimir Putin ha ido moviendo piezas como un ajedrecista acostumbrado a ir dos movimientos por delante de sus adversarios. Le cabe haber sustituido la hoz y el martillo por el crucifijo de siempre; ha hecho suyo el pensamiento anticomunista y conservador de escritores cristianos y nacionalistas, como Ivan Ilyn o Alexander Solhenitsyn. Escribe Confucio: “El que cuida lo que sabe de antiguo y aprende cosas nuevas podrá llegar a ser un maestro”. Con la fe del converso, Putin se ha sumergido en las aguas bautismales del rito ortodoxo, como hizo aquel Vladimir Primero. La Iglesia sustituye al Partido. La Tercera Roma apunta como guardián de una robusta espiritualidad frente a la moral supuestamente quebradiza de sus antecesoras. En su libro La revolución romana, el historiador Ronald Syme expone que en la tecnocracia octaviana se construye en torno al Príncipe un sistema de gobierno tan fuerte y un cuerpo de administraciones tan coherente que nada pueda conmover el edificio, para que la mancomunidad se mantenga y perdure, aun cuando sus órganos soberanos sean impotentes o ineptos, aunque el Príncipe fuese un niño, un idiota o un despreocupado. Ninguna de estas características es propia de Putin. El fundador de la nueva tecnocracia nacionalista rusa lleva veinte años reforzando los cimientos de la casa y también el vallado, y revisando el trato con los vecinos. No se desvía Putin de los discursos de Primakov y de Pátrusehv, que vertebran el pensamiento de los siloviki. Según el primero, Rusia debía orientar su política exterior al entendimiento sincero con China y con la India, alejar a los oligarcas de la toma de decisiones, dado que “no se les podía fusilar”, que era lo deseable. También subrayaba distancias con el liberalismo político, que estimaba pernicioso para la cohesión social. Nikoláy Pátruschev abunda en esa línea: los “mil millones de ciudadanos de oro” reúnen el quince por ciento de la población y viven al margen o en contra de la gran mayoría, ese Sur Global condenado a subsistir malamente fuera del jardín florido del bienestar y la globalización. El esbozo de esta idea, muy extendida en la élite rusa, corresponde al politólogo Serguéi Kará-Murza, de la edad de Primakov, anglófobo persistente, quien acusaba a la corrupta nomenclatura del PCUS de ser la causante de la desaparición de la Unión Soviética, y se dolía de ello.
Rusia lleva dos décadas librando guerras de lindes, que definan sus fronteras nacionales: Chechenia, Georgia, Siria, Ucrania. Concebir a Siria como frontera de Rusia obedece a la base militar en Latakia, centinela del Mediterráneo, equiparable a la base de Sebastopol en Crimea. Su comportamiento en la Libia de Gadaffi fue muy distinto; allí no tenían ninguna base que defender. Confirmar que Rusia entabla guerras fronterizas, de carácter regional, ajenas a una voluntad imperialista, no se percibe del mismo modo si eres polaco, finlandés y no digamos ucraniano, a si vives en Italia, Portugal o España. Para vivir en cualquier sitio es aconsejable saber el sitio en el que vives. Cabe precisar que la guerra de Ucrania no es la última guerra regional de Rusia- tal vez tampoco la penúltima- y en un sentido estratégico sirve de preludio al litigio en Taiwán. Las potencias orientales usan la devastación en Ucrania para disuadir a los europeos de nuevas implicaciones más lejanas y extenuantes, pero eso, como diría Kipling, “ya es otra historia”.
Gracias a Homero sabemos que el futuro descansa en las rodillas de los dioses. Gracias a un ápice de sentido común que buenamente aún nos reste, sabemos que construir Europa a espaldas de Rusia o frente a Rusia es un sinsentido. En la otra orilla, Rusia no puede prescindir de sus relaciones con Europa si no quiere verse relegada a un papel secundario en esa amalgama del Sur Global donde a medio plazo tendrá que competir con sus socios actuales. La partición de Ucrania se acordará fuera de foco; en realidad los focos han ido desentendiéndose paulatinamente de esa guerra. Nuestros medios de comunicación insistieron en un pronto fallecimiento de Putin, en el colapso económico de Rusia, en la desbandada de su ejército, en los inminentes tumultos en Moscú. No ha sido así. Putin tiene un aspecto lozano, en Moscú no pasó nada, flamearon las calles de París, Biden se antoja crecientemente desorientado y Trump podría reincidir como candidato. Los rusos se han asentado en un largo tercio del territorio ucraniano con poca intervención de su infantería y una notable superioridad artillera y aérea, conforme al modelo ensayado en Siria. No van a irse. Lo que dejen de la Ucrania anterior fomentará el beneficio de unos cuantos especuladores, la miseria y el desarraigo de muchos ucranianos, las estrecheces de los ciudadanos de la Unión Europea, forzados a ajustarse aún más el cinturón.
El Príncipe de esta Tercera Roma ha capeado sin demasiado ruido un insólito alboroto de gladiadores. Que la asonada haya tenido un aire estrambótico no significa que el prestigio de Putin, léase su liderazgo, no haya salido sin daño de este trance. No hay tantos siloviki en la tecnocracia rusa; sí los suficientes, y con el olfato necesario para ventear la inesperada debilidad del mando. Los soviéticos despacharon anticipadamente a Jruschov porque lo percibieron vulnerable dentro y fuera. Putin ha sido fundamental en la construcción del estado ruso durante todo este siglo. Ha seguido las pautas de Ivan Ilyn: ha extirpado la baja autoestima del pueblo ruso, un malestar aparentemente crónico, y ha llenado el hueco de la herida con el orgullo recobrado por formar parte de una gran nación. Vladímir Putin puede ser muchas cosas, sin duda es un hombre inteligente; distingue al hombre inteligente retirarse antes de que lo retiren otros. Muy cerca de Putin, Nikoláy Pátrushev y Aleksander Bórtnikov comparten un perfil semejante: dos halcones taciturnos y septuagenarios. Pátruschev tiene la fuerza del discurso, también tiene un hijo en el gobierno, como ministro de agricultura; lo segundo no es de suyo una ventaja, pueden preguntar a Biden, en política los hijos desoyen habitualmente la encomienda de venir con un pan bajo el brazo. Es posible que Bórtnikov sea un hombre muy fuerte entre los hombres fuertes; su jurisdicción incumbe al grueso de los servicios secretos. Veremos quién se sienta al otro lado de la mesa. Los rusos necesitan a los europeos y a los europeos no les queda otra que atemperar la relación con Rusia, sulfúrea por el momento. Fantasear con la conversión al liberalismo político de las potencias orientales sólo cabe en la mente de un majadero. El liberalismo económico es tan universal como el trueque o la compraventa, no así el liberalismo político, que se sostiene en la tradición y la civilización adecuadas. Es más fácil, y más arriesgado, que algunos occidentales envidien la eficiencia de un régimen tecnocrático y se vean tentados de manejar la libertad como un inconveniente o un adorno. Fuera de este falsario juego de espejos, ningún lugar es un jardín si no comercia con la selva; huelga decir que los actores principales son conscientes de la obviedad. No esperemos actitudes efusivas; lo importante para ambos es que se reanude la partida y jugar una nueva baza, con cámaras o sin ellas. Mientras tanto, habrá que atenerse a los consejos que Cervantes pone en boca del atribulado caballero Durandarte: “paciencia y barajar”.